En lugar de empezar esta historia con su protagonista, un esclavo de 12 años, voy a comenzar por el «otro», el botánico francés Jean Michel Claude Richard que trató de atribuirse el mérito del hallazgo del niño. De hecho, tenía muchas posibilidades de llevarse el gato al agua, ya que él era un prestigiosos botánico honrado con la Legión de Honor, la distinción francesa más importante, y su adversario un esclavo de una remota isla que todavía no se afeitaba. Pues en esta ocasión, se debieron alinear los planetas porque la historia puso a cada uno en su lugar. El hallazgo de Edmond, que así se llamaba nuestro imberbe protagonista, puso en marcha la multimillonaria industria de la vainilla.
Hace 500 años, consumir vainilla era todo un privilegio. Del otro lado del Atlántico, allí en el nuevo mundo, el emperador Moctezuma Xocoyotzin tomaba una bebida preparada a base de cacao y maíz, y aromatizada con un particular perfume. Los indígenas la llamaban “la bebida de los dioses” y solo podía ser ingerida por la élite del imperio azteca. El aroma que desprendía el brebaje cautivó de inmediato a los españoles que quedaron fascinados al descubrir que emanaba de una varita negra: la vainilla. Francisco Hernández, médico del rey Felipe II de España, lo llamó una droga milagrosa que podría calmar el estómago, curar la mordedura de una serpiente venenosa, reducir la flatulencia y hacer que «la orina fluya admirablemente«. La vainilla es el fruto de una planta de igual nombre (vainilla, por ser una vaina delgada y larga), de la familia de las orquídeas, arbusto trepador, originario de México y utilizada como saborizante gastronómico y como aromatizante en cosmética. Ya fuese por su sabor, por mear más lejos o por su poder vigorizante (el médico alemán Bezaar Zimmerman afirmó en un tratado de 1762 que, «no menos de 342 hombres impotentes, al beber infusiones de vainilla, se han convertido en amantes asombrosos«), el caso es que la demanda se disparó por las nubes y se llevaron plantas desde México a los jardines botánicos de París y Londres para ver si la planta crecía en Europa, y más tarde a las Indias Orientales y a las colonias de África. De hecho, hoy en día, el llamado oro fragante proviene principalmente de Madagascar (entre el 80% y 85% del cultivo de la planta en el mundo), donde fue introducida por los franceses en el siglo XIX. Y por allí andaba aquel niño de apenas 12 años.
Edmond nació esclavo en 1829, en St. Suzanne, en la isla Reunión, una isla del archipiélago de las Mascareñas situado al este de Madagascar. Su madre murió durante el parto y nunca conoció a su padre. En su juventud fue enviado a trabajar a las plantaciones del botánico francés Fereol Bellier-Beaumont. Además de otras muchas especies, el botánico tenía vainilla, y aunque la planta crecía y florecía normalmente, era estéril. Al no polinizarla ningún insecto de la zona (en México, normalmente abejas y colibríes), no daba frutos. Muchos botánicos se pusieron manos a la obra y ninguno dio con la tecla, pero sí un niño de 12 años. En 1841, Edmond paseaba junto a Beaumont por las plantaciones, y el botánico descubrió una vainilla que, milagrosamente, tenía sus vainas colgando. Edmond se acercó y le explicó que no era cuestión de la diosa Fortuna, sino de su intervención. Edmond la había polinizado manualmente. Había estudiado cuidadosamente la planta y encontró la parte de la flor que producía el polen y también el estigma, la parte de la planta que necesitaba ser espolvoreada con el polen. Usó una brizna de hierba para «abrir» la pequeña tapa que las separaba y fertilizó la planta. Edmond había resuelto el misterio de la polinización de la vainilla. Y no es que Edmond fuese un pionero en la polinización manual, que se utilizaba hacía tiempo en otras especies, pero sí en cómo hacerlo con la vainilla. Gracias a este descubrimiento, la isla de Reunión se convirtió en el mayor productor mundial de vainilla durante el siglo XIX.
Y volviendo al comienzo de esta historia, apareció el advenedizo de turno, nuestro «querido» Jean Michel Claude Richard, afirmando que había visitado la isla en 1838 (3 años antes del descubrimiento de Edmond) para enseñar la técnica a un grupo de horticultores, entre los que debía estar aquel niño que le robó la idea. Una vez más, Beaumont tuvo que intervenir y defender a Edmond como el verdadero inventor. Con las pruebas y testimonios aportados, Richard tuvo que retractarse. Aun así, habría que esperar cien años después de su muerte para que se le reconociese su logro en la polinización de la vainilla, y las autoridades locales erigieron una estatua de Edmond y pusieron su nombre a una calle y a una escuela.
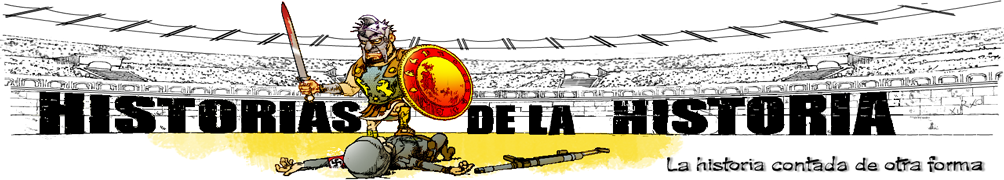







[…] entrada El esclavo de 12 años que dejó en evidencia a los botánicos se publicó primero en Historias de la […]
Buscando dónde comprar vainilla buena, me enteré que la mejor es la que se cultiva en México y que este país era el origen de la misma. Pero esta historia es, como todas las que nos ofreces, muy interesante y de las pocas en las que se hizo justicia con un pobre muchacho. Gracias!
Hola, Javier.
Una vez más, nos ofreces una pequeña historia de la Historia que desconocía.
Pobre chico; menos mal que Beaumont era una persona buena que si no… Y qué cara más dura el otro botánico, qué falta de ética.
Dices que los esclavos no tenían apellido (no lo sabía). ¿Esto siempre fue así en todos los lugares y en todas las épocas en las que hubo esclavitud?
Un saludo histórico desde Oviedo.
Excelente, informativo y entretenido artículo. Muchas gracias por hacer de la historia una diversión
Gracias por compartir esta historia. Genio el botánico que defendió a Edmond. Lástima que seguramente no vió un peso por su trabajo pionero, mientras otros hicieron cientos de millones de dólares.
Qué interesante historia. Una pena que no tuviese el merecido reconocimiento.
Para eso estamos aquí. Gracias Gloria
[…] El esclavo de 12 años que dejó en evidencia a los botánicos: “Edmond la había polinizado manualmente. Había estudiado cuidadosamente la planta y encontró la parte de la flor que producía el polen y también el estigma, la parte de la planta que necesitaba ser espolvoreada con el polen. Usó una brizna de hierba para «abrir» la pequeña tapa que las separaba y fertilizó la planta. Edmond había resuelto el misterio de la polinización de la vainilla.” […]